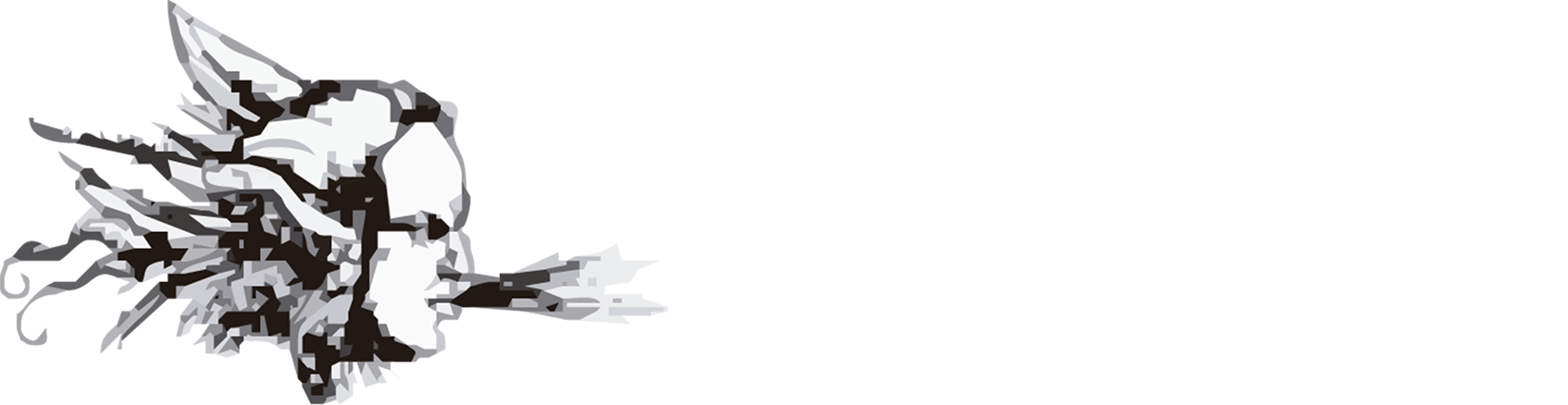La vida actual es una vida a la que se le impone la prisa, no hay tiempo que perder, no hay nada para perder. La instantaneidad, la velocidad, lo efímero no dan lugar a ciertas pausas necesarias, a ciertos impasses del tiempo. Todo es ya, todo debe estar al orden de la voluntad y del ponerse en movimiento. En esta maratón que la civilización actual impone, hay tiempo para todo: trabajar y ser productivos, alimentarse bien, hacer deportes, relajarse, sentir placer, divertirse, ver a los amigos, usar el whatsapp, el Facebook, Instagram, y todos los dispositivos tecnológicos, cuidar al medio ambiente, hacer actividades para evitar el envejecimiento, etc. Esto muchas veces se traduce en una falta absoluta de tiempo, el tiempo cronometrado no alcanza para todo eso y se recurre a la postergación en un orden de prioridades no siempre conveniente para la subjetividad.
Algo que parece postergarse cada vez más es el momento de los duelos. Ya no hay tiempo para eso. La pérdida parece evitarse, concomitantemente a ello desaparecen los rituales que la acompañaban. No hay lugar para el dolor en el mundo de hoy, el mandato de ser felices, convierte al duelo de algo normal en algo patológico. Mecanismos como la negación y la medicalización trabajan para eso. La patologización del duelo y la tristeza contribuyen a su huida y prolongación. La falta de elaboración, la ausencia de lo que se llama el trabajo del duelo, generan que ese dolor y tristeza retornen bajo el modo de otro tipo de manifestaciones como el aplanamiento afectivo, el aislamiento o falsas depresiones en algunos casos o también bajo la modalidad de actos incalculados, efecto de una impulsividad sin bordes. De ese modo, el malestar del que se pretende escapar, se dilata y extiende.
El psicoanálisis, desde su surgimiento ha reconocido al duelo como un estado normal, incluso ha advertido sobre la conveniencia de no perturbarlo. Frente al ritmo actual del mundo, al orden de felicidad apurada que se impone, el encuentro con un psicoanalista puede proporcionar el espacio, la pausa, el tiempo necesario para que el dolor o la tristeza se atraviesen con dignidad. Una posibilidad de encontrar en el enfrentamiento con la pérdida una ganancia de sosiego para vivir de otra manera lo que se siente vacío. Un modo singular, sin recetas milagrosas, sin promesas mentirosas, para elaborar el dolor y el malestar.
Bárbara Navarro