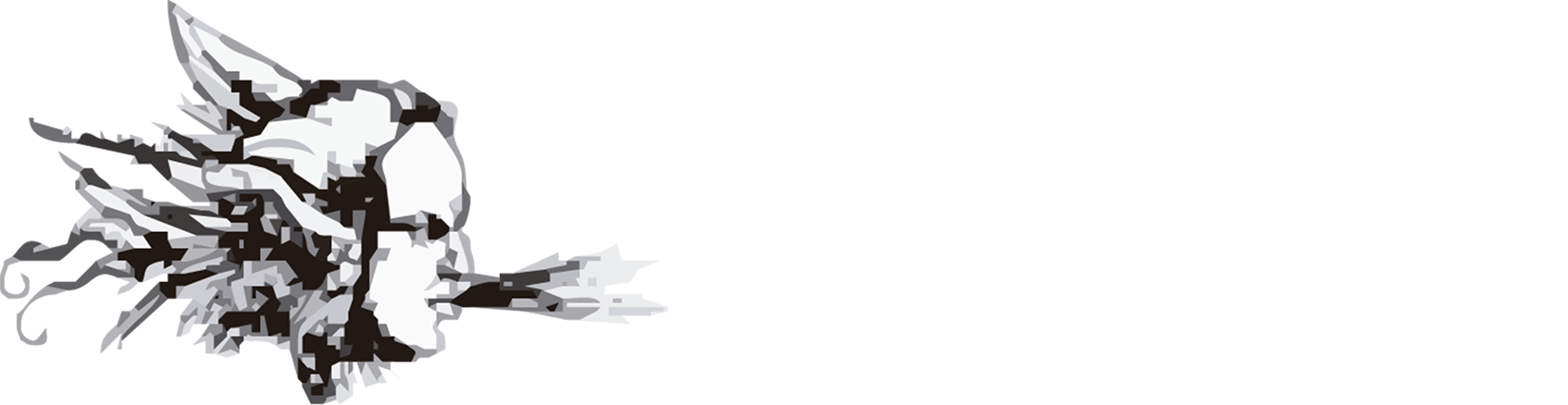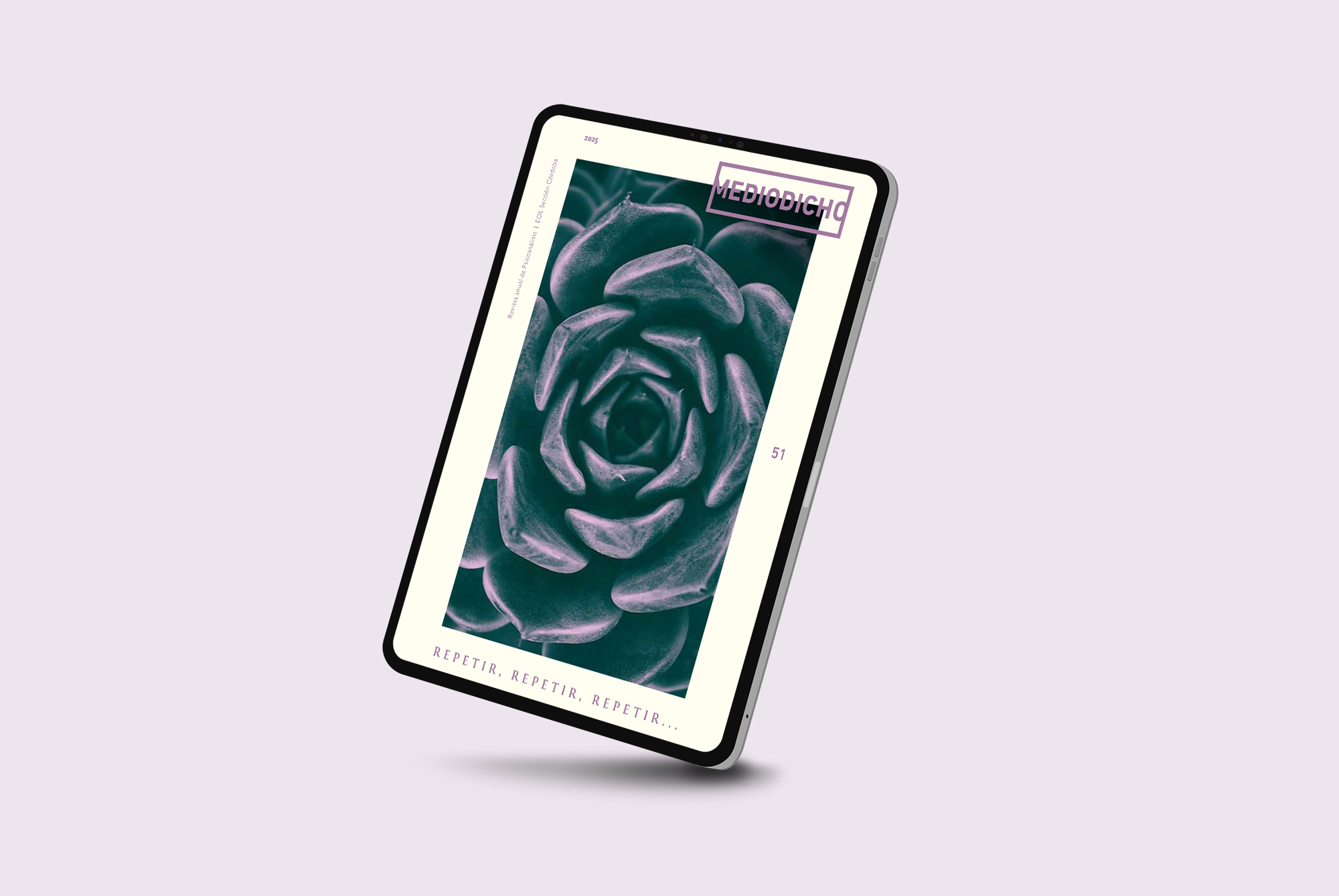Repetir, repetir, repetir hasta el etcétera del síntoma, que se escribe con los tres puntos suspensivos.
Para celebrar la 50 edición de la revista Mediodicho, nos propusimos abordar la regla de oro de nuestra práctica: la asociación libre. En esta nueva apuesta, y casi por decantación, orbitaremos alrededor de la repetición. ¿La repetición? Sí, la repetición. Un fundamento de la clínica analítica, ya que el síntoma se satisface en ella. Pero si exige lo nuevo: ¿qué hay de nuevo en el concepto de repetición?
Avanzada
El próximo Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis nos convoca en torno al aforismo “No hay relación sexual”. Se abre, a partir de esa inexistencia, un campo de investigación: lo que no hay pero también lo que sí, repeticiones, por caso. En esta sección, en la que solemos acercar los tópicos que se vislumbran en el horizonte político del Campo Freudiano, los lectores se encontrarán con una entrevista a Graciela Brodsky. Ella plantea que la familia es el escenario donde se juega la no relación sexual y afirma: “pienso al destino –del conflicto familiar– como lo que no cesa de escribirse. Es decir, lo que se va a repetir”. Entonces, nos preguntamos: ¿cómo hacer aparecer lo nuevo en el amor, esa valentía ante fatal destino?
Con frecuencia se repite que no controlamos el caso sino nuestra posición como analista, nos recordó Laurent Dupont en su última visita a Córdoba, en abril de 2025. Tenemos el gusto de compartir también en Avanzada “El Control se impone”, su intervención en la Noche de la Escuela.
Lecturas Cardinales
En Mediodicho 51, inauguramos esta nueva sección para hacer llegar a los lectores tres acontecimientos editoriales que direccionan la brújula de nuestra práctica y la formación de los analistas en sus dimensiones clínica, política y epistémica. En primer lugar, la publicación de los Primeros Escritos de Jacques Lacan, cuyo comentario realiza Alejandro Willington. Gisela Smania nos comparte su lectura sobre la Teoría de Turín sobre el sujeto de la Escuela, de Jaques-Alain Miller y, por último, Paula Vallejo lee Reinventar la Escuela. Conferencias porteñas, también de Jacques-Alain Miller.
Sobre el joven Lacan, Alejandro Willington nos dice que, en su lectura de los casos clínicos, por su precisión en el nivel del detalle, introduce la perspectiva de la singularidad y de la unicidad del caso.
Gisela Smania lee un eje cardinal en la Teoría de Turín: “la vida de una Escuela es interpretable, debe ser interpretada analíticamente”. Esta es la tesis que Miller se propone defender y que bien puede elevarse a su condición de principio. Hoy, la decisión política de su publicación nos invita a saber leer el contexto en el que Miller hizo pasar su teoría “nunca antes expuesta”, despabilando, con el instan- te de ver, todo afán contemplativo.
Paula Vallejo resalta un decir de Miller: “ la necesidad de ir contra la jerga analítica en la que la repetición de los enunciados borra la enunciación”. Examinar los clichés de la lengua que usamos, para no encerrarnos en un micromundo donde parecemos entendernos solo entre nosotros.
Enseñanzas del Pase
¿Qué sería de la aventura analítica sin la existencia del dispositivo del Pase? Repetimos a propósito aquí lo que a Lacan le importaba: ubicar de qué manera el !n del análisis debe coincidir con el comienzo de una enseñanza novedosa. En el marco de las 33º Jornadas de la EOL Sección Córdoba, “Querer eso que se desea”, tuvieron lugar las enseñanzas del Pase de Mariana Gómez en conversación con Mauricio Tarrab. Invitamos a la lectura de eso que pasa en “Deseo de soñar, un despertar”.
Repetir, repetir, repetir…
La repetición aparece por primera vez en Freud en 1914 en su artículo Recordar, repetir, elaborar. La retomará en 1920 en Más allá del Principio de Placer, como compulsión a la repetición. Sobre el tex- to de 1914, Roxana Chiatti relevará la vigencia de una advertencia, que tempranamente Freud introduce y que la autora se reserva para el final. Pero con el Lacan del Seminario 16, la autora nos dirá: “no hay nada de lo que se enuncia como discurso analítico al interior del análisis que no sea del orden de la repetición que gobierna la estructura”. Es más, todo lo que se articula, todo lo relativo a la historia, se ordena únicamente por la repetición. Esto será la antesala principal de lo que en el Seminario 17 Lacan elaborará como la relación íntima de la repetición con la pulsión, tal como lo señala Miller en Silet, su último curso publicado. También allí nos esclarece que mucho antes, en el Seminario 11, Lacan no se conforma con exponer el concepto de repetición como fundamental junto a inconsciente, transferencia y pulsión, sino que introduce una escisión: muestra que hay repetición (automaton) y repetición (tyche). Lo anterior lo conduce a una pro- funda modificación del concepto: la repetición, por muy simbólica que sea, está determinada por el traumatismo como real.
La repetición no cesa, podrán leer ustedes en el artículo de Candela Méndez, quien nos acerca un hallazgo en De un designio, el escrito de Lacan: “la repetición es la única que es necesaria y la que está a nuestro cargo”. Y la autora se pregunta: ¿en qué sentido la repetición, aunque no podamos con ella, está a nuestro cargo? Será necesario en un análisis, apuesta Candela, reducir las historias al síntoma que las soporta. A esta altura del recorrido, el lector se topará con lo recóndito de la repetición, su apariencia subrepticia y su transcurrir furtivo: la iteración.
La iteración, núcleo del síntoma, como lo recuerda Ivana Bristiel a partir de la frase de Lacan: “la repetición del síntoma es ese algo de lo que acabo de decir que salvajemente es escritura”. Ese Uno, que por ser extranjero al sentido, hace del síntoma una criatura salvaje del goce, criatura indócil a la interpretación significante. Lo real no se interpreta, pero se puede incidir sobre el mismo cuando se lo ha leído, arriesga Ivana.
¿Qué enseñan los autistas sobre la iteración? Lucas Horvarth indica que en el autismo el Uno, en tanto completamente solo, se repite de manera iterativa; no puede equivocarse ni borrarse, no puede volver- se inexistente. Por eso se repite una y otra vez completamente solo. Lucas nos propone, junto a Miller, leer dicho Uno en una lectura fuera de sentido, matemática, sostenida por la geometría fractal, con el propósito de trazar desde ese circuito ¿fractal? la arquitectura de un sutil lazo transferencial para el autismo.
Estudio
Mediodicho 51 tiene el agrado de publicar una preciosa investigación cedida amablemente por su autora, Carole Dewambrechies-La Sagna, sobre Gaëtan Gatian de Clérambault, titulada “El vértigo de lo visible”, presentada en París, en 2024 en el marco del XIV Congre- so de la AMP “Todo el mundo es loco”.
El Cartel
El Cartel como dispositivo posibilita que las repeticiones en la enseñanza no sean vanas. Silvia Perassi pone de relieve que Lacan revela a la altura del Seminario 14 que la sublimación y el acto se basan en la estructura topológica de ese campo de la repetición. Natalia Andreini nos transmite que, al nombrar al padre en plural, Lacan inaugura un movimiento que opera de manera bien diferente a la multiplicación. Lejos de hacer existir a más de un padre, lo relativiza en su valor absoluto y con él al significante amo de lo simbólico. María Imberti relee a Miller, en Reinventar la Escuela, cuando ubica la función de la repetición enlazada como automaton a la paz institucional de la misma, pero también ligada a la tyche como resorte de la acción para dar lugar al acto. Antonela Pérez comienza su escrito con una frase del Seminario 14: “ningún significante podría significarse a sí mismo”, y enuncia que, como efecto del trabajo del Cartel, puede leerla con su valor interpretativo de y en la época de los Unos solos.
Perspectivas, ideas y problemas
Nada anticiparemos en la editorial sobre esta sección de la revista. Solo anunciaremos que, por nuestro interés en la hystorización, con- versamos sobre la historia y la repetición con el escritor, historiador y divulgador Felipe Pigna. También, Mediodicho tuvo en esta ocasión el gusto de entrevistar al músico y compositor Pablo de Giusto, a quien le preguntamos sobre la función de la repetición en la música.
Repetir, repetir, repetir… la lectura de Mediodicho 51, porque como dice la poeta Wislawa Szymborska “nada sucede dos veces”, la repetición exige lo nuevo.
Carolina Córdoba